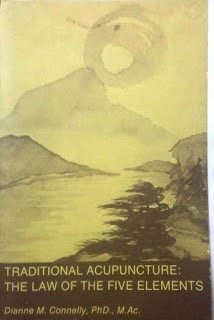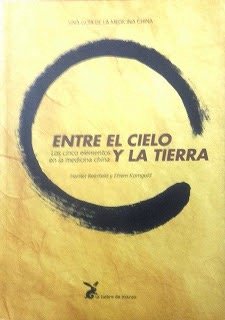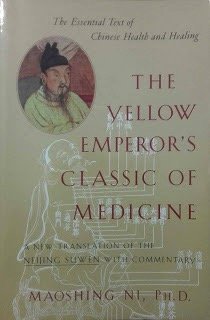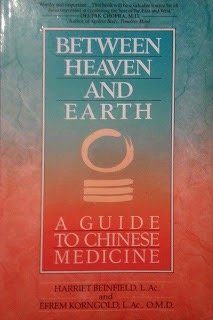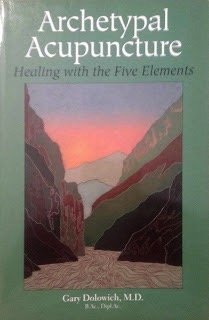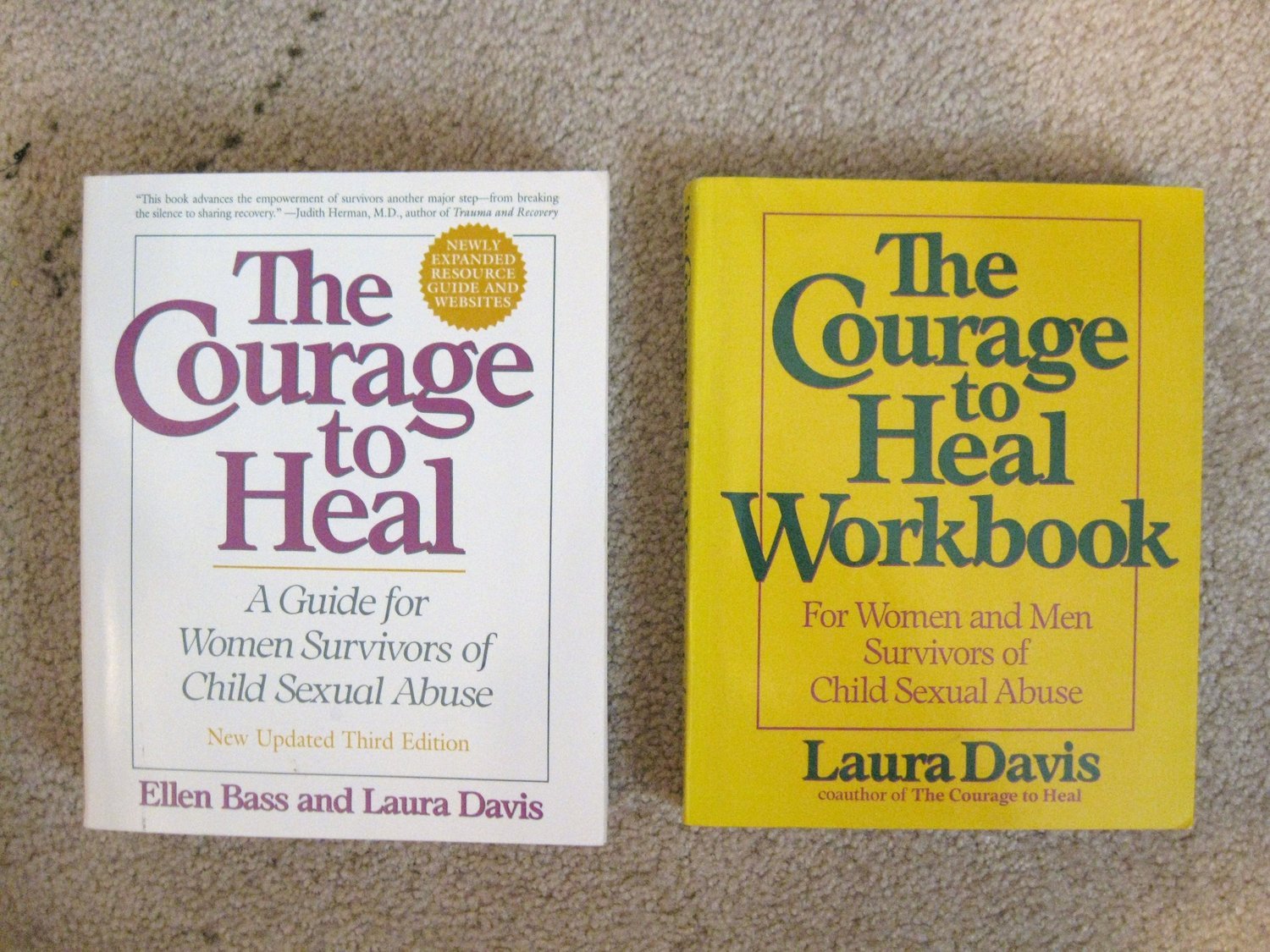Todo estaba bien, sí, excepto yo. El entorno social y material en el que me había envuelto era estupendo mirado con los ojos de quien identifica todo eso con el bienestar, tal vez la felicidad, el sentido de la vida. Yo nunca lo viví ni lo concebí así y, a pesar de ello, me metí en lo que, en realidad, era una jaula, un pozo frío y oscuro en el que yo estaba perdido, sin saberlo. O, tal vez, sin querer darme cuenta por no saber escuchar lo que mi voz interna llevaba ya muchos años diciéndome, y no saber percibir el hilo invisible de la Vida que recorre nuestro Ser y nos guía.
Hasta que un día, de repente, el muro cilíndrico en el que me había encerrado empezó a resquebrajarse. Yo creí que era yo quien me rompía por dentro. En realidad, se empezaron a abrir grietas por las que, unos años más tarde, empezaría a liberarme.
El primer aviso de que había llegado la hora de la liberación llegó cuando fui a ver el estreno en Washington de la película 'El hijo de la novia'. El personaje protagonista de la película, Rafael Belvedere, que tenía la misma edad que yo cuando vi la película, interpretado por Ricardo Darín, me resultó especialmente desagradable. Más tarde entendí que estaba proyectando sobre él, fácilmente, aspectos de mi sombra, algunos muy claros, que reconocí muy pronto, y otros, claro, no tan evidentes. Esos fueron precisamente los que empezaron a abrir las primeras grietas. Estuve llorando casi toda la película, sin saber por qué. Empecé en el momento en el que el corazón de Rafael Belvedere dice basta y se detiene para llevarlo al borde de la muerte, es decir, de la vida. A partir de ahí, no pude parar de llorar. A medida que Rafael se hundía en la crisis profunda que se desencadenó dentro de él a partir del infarto, y a medida que el mundo a su alrededor, las relaciones con las personas más cercanas a él y, sobre todo, la relación consigo mismo, parecían desmoronarse más y más y él se hundía en un caos sin sentido del que no sabía cómo ni cuándo saldría, yo lloraba más desconsoladamente, desde más adentro. Aquella noche, en casa, me di cuenta, de pronto, de que hacía años que no había llorado, a pesar de algunas vivencias muy duras que había atravesado, pero no resuelto dentro de mí.
Durante unos días me sentí confuso, no entendía qué había pasado. No podía entenderlo con la cabeza, claro. No es con la cabeza con la que se entiende la vida. Estaba muy revuelto por dentro, y muy triste. Pero la coraza en la que estaba envuelto era muy gruesa, mucho más de lo que yo creía, y después de unos días, poco a poco fui volviendo a mi forma habitual de estar en esa vida, en ese mundo. Sin embargo, algo era diferente. Empecé a sentirme más vulnerable, más receptivo, más en contacto con mi femenino interior. Siempre, desde muy joven, estuve muy conectado con esa parte de mí, pero ese día empecé a darme cuenta de que estaba lejos de mi corazón de una manera que ni sospechaba.
Aquella reacción desmesurada, profunda, desconcertante, era una señal, un aviso, una pista. Le perdí el rastro durante un tiempo. Pero da igual: lo que el universo nos tiene que decir, nos lo dice de una forma u otra, una y otra vez, hasta que prestamos atención.
Empecé a prestar mucha más atención a mediados de 2004. Trabajaba como profesor de castellano y latín en una escuela secundaria pública en el área metropolitana de Washington, DC. En abril, una compañera de trabajo nos dijo que le habían diagnosticado cáncer de colon. Tenía 58 años, la misma edad que tenía mi madre cuando murió de cáncer de colon. Algo se activó dentro de mí, y el miedo que había sentido cuando mi madre murió volvió a aparecer, esta vez en forma de recordatorio de que, según la medicina occidental clásica, hay un riesgo hereditario y conviene hacerse revisiones a partir de los 40 años. Así que fui al médico de cabecera para que me enviara al especialista para hacerme una colonoscopia. El médico, al explorarme, creyó identificar un soplo cardíaco (‘heart murmur’). Según él, no era nada por lo que tuviera que preocuparme, pero decidió enviarme al cardiólogo para que me hicieran pruebas inmediatamente. En vez de eso, fui a otro médico de cabecera, quien confirmó que, probablemente, tenía un soplo cardíaco y que, probablemente, tendrían que operarme para sustituir una válvula cardíaca que probablemente estaba deteriorada. Después de explicarme los tipos de válvula que existían y la forma tan avanzada en que se hacía la operación, me explicó que la esperanza de vida de los supervivientes ya era de 10 años. En Internet encontré abundante información que confirmaba lo que me había dicho, así que, en mi mente, me dije que, de repente, mientras creía que iba a pedir un volante para ver a un especialista del aparato digestivo, acabé encontrándome con dos médicos que me dieron a entender que, probablemente, me quedaban todavía unos diez años de vida. En ese momento se disparó el pánico dentro de mí y empecé, de verdad, a enfermar. Era cierto que algo iba a morir, pero no mi cuerpo.
Estuve enfermo unos dos años y medio, y absolutamente todo cambió.
La visita al cardiólogo despejó las dudas y quedó claro que el soplo cardíaco que tenía era mínimo y no valía la pena prestarle más atención. Ya sabía eso cuando me hice la colonoscopia, pocos días después. Salió negativa, pero el médico que la hizo me explicó que tenía lesiones en la base del esófago, probablemente por exposición al ácido del estómago, y que corría el riesgo de que acabasen convirtiéndose en cancerígenas. En esa conversación supe que tenía una hernia de hiato. Yo llevaba ya un tiempo con acidez, una acidez persistente que, a veces, duraba todo el día y la noche. No me extrañó lo que me dijo, ya había empezado a leer sobre la acidez y, esta vez, no me alarmé, pero sí me dije que tenía que averiguar por qué estaba teniendo tanta acidez, cada día, durante varias semanas ya, y qué podía hacer para detenerla. Tomé la medicación que el especialista me recetó y, después de la segunda pastilla, me encontré peor que nunca. El medicamento se llamaba Protonix, y era un inhibidor de la bomba de protones, destinado a reducir la secreción de ácido en el estómago. En la medicina occidental clásica todavía prevalece la creencia de que la acidez se debe a un exceso de ácido en el estómago, que desborda la válvula que lo separa del esófago. La industria farmacéutica ha convertido esa falsa creencia también en un enorme negocio. Yo también lo creía entonces, y estuve unos seis meses con acidez casi diaria, casi ininterrumpida. Sin embargo, no tomé ese medicamento nunca más, ni ningún otro, y estuve esos meses sin saber cómo aliviar la acidez. Me daba cuenta de que desaparecía cuando comía, especialmente con comidas pesadas, y volvía a aparecer cuando terminaba la digestión. Justo todo lo contrario de lo que la propaganda médica y farmacéutica nos dicen, y por eso ningún médico supo darme ninguna explicación ni ninguna opción que no fueran medicamentos reductores de la acidez.